Ver todos los artículos de esta sección >>
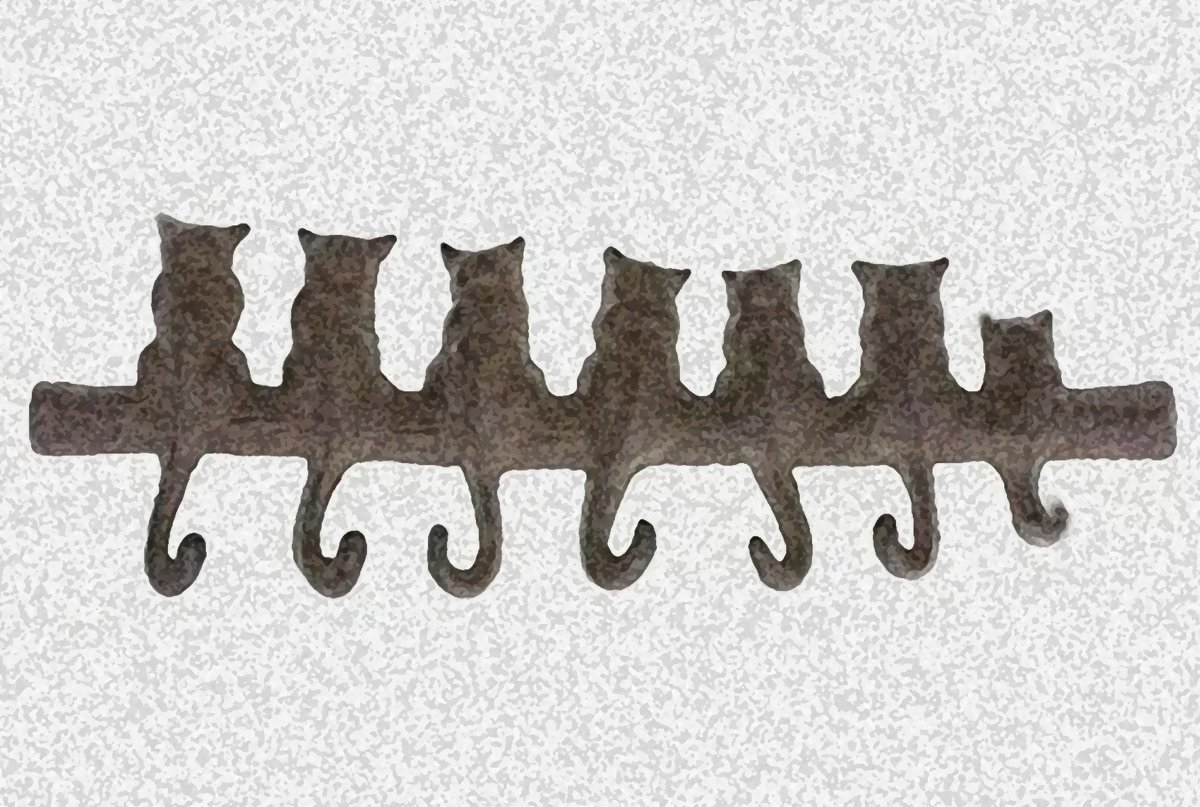
La tormenta había pasado como una ráfaga, pero fue tan violenta que esos escasos minutos parecieron el mismísimo diluvio universal. El agua en la esquina de Camargo y Serrano llegaba a un metro de altura y otra vez se había formado un auténtico lago artificial. Desde antaño esa zona —entre otras— de Villa Crespo soportaba el desborde frecuente del arroyo Maldonado.
Para colmo de males ese jueves se cumplían tres días sin que se supiera nada de Jaim. “¿Qué le habrá pasado? ¿A ke najamú va a vinir?”[1], pensaba en voz alta Luna, su esposa. El hombre, que hacía tiempo no tenía trabajo fijo, se había ido una vez más al puerto para conseguir alguna changa[2] como estibador. Evitó hacer hasta el más mínimo ruido para que ninguno de sus cuatro hijos se despertara. Diestro en el sigilo, antes de levantarse, le murmuró al oído a su mujer:
—Lunika, vo a probar suerte…, te prometo que esta misma noche regreso con dinero.
—En bonora[3] —le había respondido ella, en un tono tan ambiguo que no se sabía si escondía incredulidad o esperanza.
Aquel día, Jaim se dirigió a tientas hasta la palangana enlozada que yacía arrinconada en la esquina sur de la única habitación familiar, hundió los dedos para humedecerse apenas los párpados y despegarse las nocturnas lagañas acumuladas. En esa penumbra se había vestido y antes del amanecer se había marchado, en absoluto silencio, como siempre, detrás de su suerte.
“No tengo de qué preocuparme”, mascullaba Luna; después de todo, su esposo un mes atrás se había demorado cuatro días en regresar. Esa vez casi dos jornadas había deambulado hasta conseguir trabajo, y en las dieciocho horas siguientes ganó algunos pesos bajando fatigosamente fardos de un buque llegado de Montevideo, vía Bordeaux. El cuarto día lo utilizó para gastarse en el café la mitad de lo ganado. El rakí y las bailarinas, contorneándose al son de chiftetellis y kalamantianos[4], eran su debilidad, como para otros izmirlíes. Bojor, su hijo mayor, más de una vez tuvo que ir buscarlo y llevárselo preto candil[5] al inquilinato.
“¿Habrá pasado anoche por el café?”, se preguntaba Luna al día siguiente mientras escuchaba caer la lluvia sobre el techo de chapa. Desalentada, permaneció un largo rato con los ojos alertas clavados en los visillos de crochet que colgaban en la puerta de entrada de la habitación. Su ansiedad crecía a medida que pasaban las horas. No tenían siquiera un céntimo para comer. Le daba vergüenza pedirle dinero prestado, una vez más, a su vecina Victoria, la istambulí[6] del cuarto de al lado. Se calzó las chancletas, se abrochó el batón floreado y dando un largo bostezo acomodó la frazada sobre sus hijas Esther y Raquel, que estaban a medio destapar; hizo un metro más y miró el colchón sobre las baldosas en el que dormían sus dos hijos varones. Davico tenía un hilo de baba que mojaba la almohada y roncaba boca abajo con su antebrazo apoyado sobre la frente del infortunado Bojor que, recién despierto, observaba a su madre con los ojos entreabiertos y una mueca de ligera resignación.
Luna no había despertado a sus hiyicos[7]para ir al colegio, ¿qué sentido tenía? Dora, la vecina del cuarto de adelante, le había avisado temprano que con el aguacero la calle Camargo parecía Venecia. A las diez y media de la mañana el cielo gris comenzó a aclarar, y por lo menos las veredas se dejaban transitar. Entonces terminó de despabilar a Bojor y lo mandó a ver si su padre estaba en el café; suponía que se había demorado una vez más allí. No obstante, le recomendó que de no encontrarlo en el “Izmir” recorriera otros cien metros sobre la calle Gurruchaga, hasta el mercadito San Bernardo:
—Vate[8] de Abraham —le dijo—, a ver si te da hígado para el gato.
El muchacho no tardó en convencer a su hermano menor para que lo acompañara.
El agua ya había bajado de las veredas dejando las baldosas cubiertas por decenas de bolitas desprendidas de los plátanos y que deshechas alfombraban de verde musgo la cuadra.
—Por aquí no estuvo tu padre —le respondió ásperamente uno de los mozos del Café Izmir.
Los dos jóvenes se miraron inexpresivos, levantaron los hombros unos instantes y continuaron con el plan delineado por su madre; siguieron camino hasta la mitad de la siguiente cuadra, donde estaba el mercadito. A Davico, desde muy pequeño, le atrajo el ajetreo de la pollería; cada vez que pasaba observaba extasiado el puesto maloliente como si gozara de una película de suspenso sentado en una destartalada butaca del viejo cine Rívoli; esta vez no fue la excepción. Se detuvo allí, obnubilado, justo en el momento que degollaban un pollo. El ruidoso cacareo de las gallinas le sonaba a canturreo luctuoso de un coro redondeando un ritual que lo excitaba; disfrutó de la ceremonia macabra hasta que Bojor lo sacó del trance estirándole el cuello de la camisa con el dedo índice y se lo llevó a los empujones unos metros hasta que se chocaron con la mesada de mármol del carnicero.
—Hola, don Abraham —lo saludó Bojor.
Restregándose las manos y tomando inmediatamente el cuchillo recién afilado preguntó el carnicero:
—¿Ke vinites a bushkar? —. Intuyó que la compra no sería importante o que tendría que tener alguna actitud piadosa.
—Y… mire…, mi mamá dice que si me puede dar un pedazo de hígado… para el gato —le dijo el hermano mayor, con cara de angelito inocente.
—Ah, hígado para el gato… A ver, ¿cuántos gatos son? —preguntó capciosamente el puestero.
—Somos yo… mi hermano, mis hermanas… somos siete —respondió Bojor rápida e ingenuamente, mientras se rascaba la cabeza y sonreía con cierto nerviosismo.
—Ah, siete gatos… —susurró don Abraham de un modo tal que sus lánguidas palabras sonaron tan rumiadas como llegadas de un eco lejano.
El carnicero hizo un dilatado silencio, miró fijamente los ojos bien abiertos de los manzebikos, que esperaban ansiosos una respuesta que se hizo esperar demasiado. Cuando ya comenzaban a inquietarse, el matarife abrió lentamente la heladera y sacó un hígado grande, lo apoyó delicadamente en el mármol y volvió a levantar la vista, encontrándose nuevamente con los cuatro ojos bien redondos, que esta vez lo miraban sin pestañear y con las cejas enarcadas. Apretó disimuladamente sus labios para ocultar un repentino sentimiento de compasión por los dos imberbes y comenzó a cercenar el hígado fresco, exactamente por la mitad. Pasaban por su cabeza una tras otra imágenes de un pasado que quería perder para siempre pero que, cada tanto, lo sobresaltaban angustiándolo. Sabía muy bien qué sentían esos chicos. Él mismo había sobrellevado tempranamente demasiadas necesidades en su vida y tuvo que pedir también para comer más de una vez. Recordó la guerra, la invasión griega de Esmirna, la Bahía de Izmir, El Karatash, las privaciones, el hambre…
—¿Y, don Abraham? —abruptamente lo devolvió al presente la pregunta de Bojor, que no alcanzaba a entender por qué el sefaradí se había quedado medio paralizado, con el hígado ya partido en dos y la vista perdida en algún punto lejano.
Con un imperceptible movimiento de cabeza el carnicero volvió en sí, enderezó su espalda, colocó prolijamente en la bolsa uno de los pedazos de la víscera y con un brusco ademán se la alcanzó, estirando su macizo brazo sobre el mostrador.
—Toma y vate a tu casa —le dijo con gesto severo, evitando mostrar lástima o ternura. Enseguida resonó un apurado “¡Gracias, don Abraham!” de los hermanos, que salían a pasos rápidos del mercado, temiendo que el carnicero se arrepintiera. Ya en la calle, un mohín imperceptible y cómplice los unió y comentaron entusiasmados cómo saborearían las milanesas de hígado que les prepararía su madre, o tal vez en pedacitos saltado con cebolla. “¡Qué banquete!”, imaginaron. Se les hizo agua la boca.
—¿Le dejaremos algo al gato? —preguntaba Davico, riendo exageradamente.
Corrieron alegres hacia el conventillo, saltando entre los charcos de la vereda. Subieron la escalera de a dos escalones y pasaron como un torbellino el primer patio. Dora, la vecina de adelante, les observaba atentamente los movimientos y con una áspera y cavernosa tos, evidentemente fingida, les advertía que no toleraría que rompiesen otra maceta de malvones.
Entraron a la pieza agitados. Bojor levantó la bolsa con el hígado, mostrándoselo a su madre como un trofeo ganado con “astucia y sacrificio”. Pero algo raro pasaba; ella estaba parada al lado de la mesa, demasiado seria, con los brazos cruzados. Sus hermanas observaban sentadas, con aire de resignación a su padre estirado en la cama matrimonial, tumbado por el cansancio, durmiendo profundamente. Varios rollos de tela yacían arrumbados a un costado, contra la pared. Bojor y Davico supieron más tarde que era el fruto final de la ganancia en la dársena, que cuando su progenitor volvía a la casa lo sorprendió el chaparrón, justo a dos metros de la entrada de El Baratillo Misterioso, la casa de compraventa. El dueño del famoso comercio, en el que se hacían los negocios más variados, lo había convencido para que se llevara un lote de saldo de telas, asegurándole que le haría una muy buena diferencia. Jaim llegó con el bogo[9] a su casa y sin un centavo, jurando que vendería los paños de algodón “sin falta, mañana”.
Ese día la familia comió hígado saltado con cebolla y arroz a la turca, de almuerzo y cena, incluso Kimaklí, el gato. Por la noche Jaim todavía trataba de convencer a Luna de que a partir del día siguiente su vida cambiaría.
—¿Adió, Lunika, ke es ese musho?[10].
Luna permaneció en silencio, molesta. Le había recriminado a su esposo que en vez de llevar el dinero a su casa le había llenado de telas baratas la habitación. Él se sentía en falta y nunca soportó demasiado verla enojada; decidió esperar prudentemente unos instantes a que Luna soltara alguna palabra, algún gesto de aprobación. Estuvo un par de minutos mirándole fijamente la nuca, resoplando de tanto en tanto, como reclamándole benevolencia, pero ella seguía muy seria mirando la pared.
—¡Lunika vo a probar suerte! —insistió Jaim.
—Ke Dió mos guadre…[11] —le contestó ella, con un tono que sólo denotaba escepticismo, al tiempo que meneaba la cabeza como el péndulo de un reloj.
—El Dió es tadrozo ma no olvidozo, kirida[12]—sentenció Jaim, procurando convencerla de que pronto vendrían días de “leche y miel”.
Sabiendo que su esposo insistía con cara de carnero degollado, y que no la dejaría en paz hasta recibir una palabra de aliento, dio vuelta la cara y le dijo:
—Está bien, desha esa cara de simbil[13] y… ¡Kolai liviano ke se te haga![14].
Jaim no alcanzó a sonreír cuando se escucharon gritos en el patio. Luna salió a calmar a su hija Esther, que lloraba desaforadamente por el golpe de balero[15] que le había pegado su hermano Davico, justo en el medio de la frente, sin querer.
—¡Garón de Kampana![16] —le gritaba Davico a Esther.
—¡Gameo grande![17]—le aulló su madre—. ¡Mira cómo deshaste a tu hermana! ¿Ke le hizites? —agregó, abrazando a Esther, que sollozaba.
El hijo mayor observaba aturdido la escena y decidió no intervenir. Entró al cuarto para ayudar al padre a terminar de ordenar los rollos de tela en un rincón, pero enseguida se escuchó:
—¡El güerco me iervara a mí![18].
—¡Jaim, ven aquí, ¿es que no escuchas que tus hiyos se están sacando los oyos? —rogó Luna con desesperación.
El hombre dejó el rollo de tela que estaba acomodando y mientras salía al patio refunfuñaba: “¿Amán, Amán, esto kere el Dió…? Patrón del mundo… Hiyos criar… fierro mashcar”.
Bojor se quedó en el cuarto y para evadirse de la discusión entre sus padres y del barullo del patio, sacó de su rotoso portafolio de cuero gastado su libro de cabecera —en realidad era el único que tenía—, un obsequio de su tía Violeta, que se lo había comprado a un cuentenik[19] a precio regalado, porque le faltaban como diez páginas: El Martín Fierro[20]. Lo comenzó a leer por enésima vez. Cada vez que se reñía en la familia lo abría en la misma parte: “los hermanos sean unidos… porque si entre hermanos se pelean, los devoran los de ajuera”[21]. Cuando leía esto, imprevistamente entró Davico corriendo como una tromba y detrás, su padre, con el cinturón en la mano. Uno de los dos pisó la palangana y el agua saltó mojando a Luna, que entraba implorándole al marido:
—Dale un shusto… ¡no lo ajarves…![22].
Apenas encontró un hueco entre el atolladero, Bojor salió al patio con el libro en la mano. Allí todavía lloraba Esther, consolada por su hermana Raquel.
Se acercó inquieto don León, el vecino:
—Amán… Bojor, ¿qué son estos gritos?
El muchacho levantó la cabeza y antes de contestarle miró el cielo estrellado, recordó la tormenta con la que comenzó ese largo día, el paso por el Café Izmir, la excursión al mercadito San Bernardo para mendigar el pedazo de hígado, su padre volviendo con los bolsillos vacíos y un remanente de telas pasadas de moda. Después de ese repaso tortuoso y veloz, sacó la vista de la luna plateada y menguante en la que se había detenido y atinó a responderle al vecino:
—Está todo bien don León no se preocupe… nada nuevo… vaya tranquilo —y haciendo una pausa le agregó una expresión de deseo, que en medio del tremendo alboroto era difícil de creer—: ¡Nochada buena!
Davico pasó entre León y Bojor corriendo, con las mejillas coloradas; lo seguía pesadamente su padre, resoplando y revoleando el cinturón. En la persecución el adolescente alocado se llevó por delante la maceta de malvones de doña Dora.
Bojor ahogó un gritó pero se le escapó a media voz:
—¡Noooo, Davico, otra vez la maceta, no!
Lentamente, y haciendo creer que no vio nada, don León se fue camino a su pieza en puntas de pie, exclamando al viento: “¡Sí… nochada buena!”. Sabía que lo mejor era, sin la menor duda, que su esposa Dora se enterara recién por la mañana lo de la maceta rota; cuando eso ocurriera, él ya estaría bien lejos, en su trabajo, lidiando con los metales en los Talleres Máspero. Mejor era no oír a su muyer kafrar[23] cuando le tocaban sus plantikas.
Una hora después, cuando todo había vuelto a la “normalidad”, Luna se acercó a tapar a sus hiyos. Davico dormía boca abajo, tenía ardiendo las nalgas de las dos veces que lo alcanzó la hebilla del grueso cinturón de cuero de su padre. A su lado, Bojor, que fingía estar dormido, apretaba sobre su pecho el Martín Fierro. Su madre se lo sacó despacio y lo dejó sobre la mesa. El libro estaba abierto en la página sesenta y ocho en la que una estrofa, marcada alguna vez con lápiz por su hijo, sobresalía de las demás: “…Y recuerde cada cual / lo que cada cual sufrió / que lo que es, amigo mío yo / hago ansí[24] la cuenta mía: ya lo pasado pasó, / mañana será otro día”.
Luna se acostó al lado de su marido, que quebraba el silencio del cuarto roncando como un volcán en plena erupción. Todos dormían menos ella, creyó. Había sido una movida y embarazosa jornada. En la soledad de su vigilia dio un agudo y esforzado golpe de vista al cuarto, a las inmóviles siluetas recortadas que apenas se dejaban ver en el espacio semi oscuro: Jaim, otra vez en casa; en la cama chica sus dos hiyas y en el colchón del piso, sus dos hiyos. Kimaklí, el gato, dormía enroscado arriba de un rollo de tela rayada. Estaban los siete, habían cenado. ¿Podía pedir algo más? Se puso de costado, apretó sus manos entrelazando los dedos y antes de cerrar los ojos, para darse ánimo, recordó aquel viejo dicho: “El Dió manda helada asigún la muntanya”[25]. Respiró profundo, cerró los ojos y justo antes de ser vencida por el sueño, escuchó la media voz casi secreta de Bojor que, despidiéndose del insomnio, le decía: “Má… ¡nochada buena!”.
—Nochada buena, hiyico… Nochada buena —le respondió con ternura y se durmieron.
* * *
Publicado en «Los Muestros» Nº 57. Diciembre de 2004. Bruselas. Bélgica
————————————————–
[1] Cuándo vendrá. Tarde o nunca (dicho en djudezmo).
[2] Trabajo ocasional, temporario (término coloquial utilizado en algunos países de América del Sur).
[3] En buena hora (del djudezmo). Deseo de buena suerte.
[4] Músicas rítmicas, turca y griega, frecuentes en el Imperio Otomano.
[5] Borracho.
[6] Judía sefaradí nacida en Istambul (Estambul).
[7] Hijitos (del djudezmo).
[8] Ándate, márchate.
[9] Atado, fardo.
[10] Musho: cara seria. “Por favor, Lunika, porqué esa cara tan seria”
[11] ¡Que Dios nos ayude, nos guarde!
[12] Dios puede llegar tarde pero nunca olvida.
[13] Deja de poner esa cara de trasero.
[14] Que sea fácil el comienzo de una acción, en este caso el trabajo.
[15] Juego que consiste en insertar un palillo en el único agujero de una bola de madera.
[16] Que habla alto o grita, como campana que suena fuerte.
[17] Camello. Se dice del torpe que hace cosas de chicos, o del ignorante.
[18] En una situación difícil, me lleva el Diablo.
[19] Vendedor ambulante que da crédito. Vende en cuotas. Trabajo frecuente de los judíos en el siglo xx.
[20] Libro tradicional argentino escrito por José Hernández en el siglo xix. Obra que en versos describe las vicisitudes del gaucho argentino.
[21] Afuera.
[22] Asústalo, no lo dañes.
[23] Mujer que protesta enojada.
[24] Así.
[25] Dicho que revela un Dios que envía pruebas y pesares pero acordes a quienes están preparados para recibirlas y sacar sabiduría de las mismas.
———————————————-
*Sobre el autor
 Carlos Szwarcer es historiador, periodista y escritor argentino. Autor de los libros “Teatro Maipo. 100 años de historias entre bambalinas”, “Buenos Aires Sefaradi” (compilador), “El Tortoni y el Izmir, un nexo para la historia” (cuaderno del Tortoni N° 9) y numerosos artículos, ensayos y narrativa publicados en prestigiosos medios nacionales y del exterior. Parte de este material fue traducido al djudezmo, inglés y francés. Participó como coordinador en diversos emprendimientos organizados por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: “Patrimonio de los Barrios, «Los Barrios Porteños… Abren sus Puertas», Jornadas dedicadas a las colectividades porteñas, entre otras actividades.
Carlos Szwarcer es historiador, periodista y escritor argentino. Autor de los libros “Teatro Maipo. 100 años de historias entre bambalinas”, “Buenos Aires Sefaradi” (compilador), “El Tortoni y el Izmir, un nexo para la historia” (cuaderno del Tortoni N° 9) y numerosos artículos, ensayos y narrativa publicados en prestigiosos medios nacionales y del exterior. Parte de este material fue traducido al djudezmo, inglés y francés. Participó como coordinador en diversos emprendimientos organizados por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: “Patrimonio de los Barrios, «Los Barrios Porteños… Abren sus Puertas», Jornadas dedicadas a las colectividades porteñas, entre otras actividades.
Más información en:
Cronos Cultural / Estampas de Buenos Aires
cstempo2001@yahoo.com.ar
Publicado en Raíces Nº 62. Año XIX. Marzo de 2005. Sefarad Editores. Madrid. España.
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

