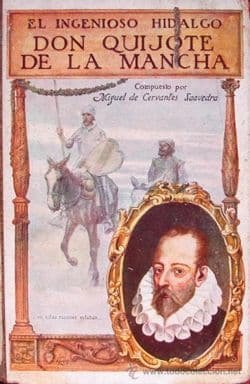 «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme». Esta frase inicial ha determinado gran parte de la interpretación que se ha hecho del ‘Quijote’. Vamos a analizarla.
«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme». Esta frase inicial ha determinado gran parte de la interpretación que se ha hecho del ‘Quijote’. Vamos a analizarla.
Lo primero que hemos de decir es que no sabemos si Cervantes escribió «la Mancha» o «la mancha», ya que en su época no era preceptivo usar la mayúscula para los nombres propios. El impresor decidía. Así que Cervantes pudo referirse a la pequeña región geográfica de la Mancha, entonces poco conocida, o a la mancha judía, o sea, la mancha del pecado original con que todos nacemos y de la que nos libramos mediante el bautismo cristiano. Los judíos no bautizados eran, por tanto, los manchados, gente que vivía permanentemente en pecado. Manchado era sinónimo de sucio y, por extensión, fétido, apestoso, marrano (término que en su momento explicaremos), alguien del que había que apartarse.
Cervantes seguramente se refirió tanto a la Mancha geográfica como a la mancha judía. Una le sirvió para encubrir o disimular la otra, pero no hasta el punto de impedir que los lectores no entendieran su juego semántico y su intención. Basamos esta afirmación en varios hechos. El primero es la existencia de un romance publicado en el Romancero de 1600 y que Cervantes, lector ávido de «hasta los papeles rotos de las calles», conoció con toda seguridad. Este romance, el del El amante apaleado, comienza así:
Un lencero portugués
recién venido a Castilla,
más valiente que Roldán
y más galán que Macías,
en un lugar de la Mancha
que no le saldrá en su vida,
se enamoró muy de espacio
de una bella casadilla.
Vemos aquí usado el término ‘mancha’ en su doble sentido: geográfico (en un ‘lugar’ de) y de identificación judía (que no le ‘saldrá’ en su vida). Que el octosílabo se repita literalmente al inicio del Quijote, asumiendo su doble sentido, no puede ser una casualidad. Lencero era un tratante o vendedor de lienzos, profesión frecuente entre judíos portugueses.
Como expliqué en mi libro ‘Huellas judías y leonesas en el Quijote’, en ‘La pícara Justina’, otro libro que leyó Cervantes, se usa el término «manchego» como sinónimo de «manchado». Se llama a Herodes «manchego», lo mismo que «manchega» es la pluma que se enreda en un pelo y «mancha» el pliego en que escribe, e incluso la protagonista, que es de Mansilla de las Mulas, se llama a sí misma «manchega». Por si fuera poco, Cervantes llama a don Quijote «furibundo león manchado», cuando lo más esperado era que le llamara «manchego».
Todo el libro, por tanto, aparece desde sus inicios envuelto en un juego de dobles sentidos que Cervantes no revela de modo explícito, pero que tampoco oculta hasta el punto de que no podamos descubrirlo.
(Iré publicando una serie de artículos con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes. Este es mi particular homenaje).
Por Santiago Trancón Pérez

 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

