Introducción
La comunidad sefardí más grande de América Latina se encuentra en la Argentina, donde afluyeron por millares desde Turquía, los países balcánicos, Siria y Marruecos, desde fines del siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial.
La mayoría de los inmigrantes sefardíes proviene, en consecuencia, de lo que fue el Imperio Otomano. Según el lugar del que provenían y de sus pasaportes se los denominó, en Argentina, a todos ellos por extensión: “Turcos”.
Es necesario aclarar que, en el contingente inmigratorio no todos hablaban el mismo idioma, algunos usaban la lengua árabe (los de Siria) y todos los demás eran hablantes de ladino y haketia o propiamente dicho, del judeoespañol.
Todos ellos constituyeron varias instituciones comunitarias que permanecen hasta el día de hoy.
Inmigración proveniente del Imperio Otomano
Siguiendo la ruta de sus compatriotas islámicos y cristianos maronitas que habían emprendido el camino del Nuevo Mundo una década antes, los judíos comenzaron a emigrar de todas las regiones del Imperio Otomano en las postrimerías del siglo XIX.
Las razones para emigrar fueron varias. Una de ellas fue la falta de perspectivas económicas y también el deseo de desarrollo personal.
El hecho externo que impulsó la emigración de distintos elementos de la población fue la debacle financiera y la declinación política del Imperio.
En esta primera época se dirigieron a Egipto, Europa Occidental, EEUU y países de América Latina [1].
En el siglo XX, la imposición del servicio militar compulsivo y la situación de beligerancia en la región impulsaron la emigración a países más aleja dos de los focos de conflicto y nuevos lugares promisorios de prosperidad con legislaciones liberales.
El tema del servicio militar obligatorio fue una novedad introducida por la Revolución de los Jóvenes Turcos en 1908. Hasta entonces, los judíos y cristianos estaban eximidos de hacerlo a cambio de un impuesto. La participación directa en el ejército implicaba dificultades en el cumplimiento de las prescripciones religiosas y altas posibilidades de no regresar jamás. La Guerra de los Balcanes creó, también, una situación de inestabilidad política que motivó la salida de muchos judíos[2].
No obstante lo antedicho, debe mencionarse que muchos judíos sirvieron en las fuerzas armadas durante las Guerras Balcánicas y la Primera Guerra Mundial. Lo hicieron con distinción y muchos murieron en acción [3].
Por encontrarse en la línea de fuego, ciudades como Adrianópolis, ubicada sobre la frontera de Turquía, Grecia y Bulgaria, originaron una importante ola emigratoria.
La inestabilidad política y el gobierno de los griegos en muchas otras localidades del Oeste turco -especialmente Esmirna- fueron otra causa de emigración[4].
En definitiva, se repetía la famosa frase “a la Amérika” 5. De ese destino vamos a hablar ahora.
Asentamiento en Argentina
La inmigración a la Argentina fue de características urbanas. Los judíos sefaradíes se radicaron en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario o Tucumán o en zonas de frontera como Formosa, Corrientes y Misiones.
La mayor parte de los inmigrantes se radicó en Buenos Aires.
a) Los judíos originarios de Marruecos
Los judíos marroquíes comenzaron a afluir al país a mediados de la década de 1870 constituyendo la inmigración moderna desde la finalización del período colonial y durante la organización nacional argentina.
Ellos encontraron ya a judíos de Europa Central y Occidental reunidos en la Congregación Israelita de la República Argentina creada en 1868 y acrecentados con los llegados en el vapor Wesser y todos los demás destinados a las colonias promovidas por el Barón Hirsch.
La migración de Marruecos se vio favorecida por un país abierto a la inmigración desde 1853, estructurada en 1876 con la llamada Ley Avellaneda y sostenida un tiempo después con las leyes de educación común y la creación del Registro Civil.
Provenían especialmente del Marruecos español (de Tetuán la mayoría, Tanger, Larache) y Gibraltar.
Crearon en 1891 la entidad comunal que los agrupa denominada Congregación Israelita Latina. Se establecieron en la zona sur de la ciudad hoy llamada Constitución, cercana a la actual estación del ferrocarril que ocupa el espacio donde anteriormente llegaban las grandes carretas cargadas con productos agrícolo-ganaderos.
El templo, de significativo esplendor, fue construido en la calle Piedras 1164. En la vecina localidad de Lomas de Zamora se estableció un cementerio administrado por la denominada Asociación Castellana de Beneficencia y Misericordia.
b) Los sefarditas de habla árabe
Los inmigrantes de Siria se dividen en dos principales ramas, los de Aleppo y los de Damasco, también conocidos como halabi y shami. Provenían de la provincia Siria del Imperio Otomano: Aleppo al norte, cerca de la actual frontera turca y Damasco, al sur, constituida en la capital del territorio siriolibanés, controlado por los franceses desde la caída del Imperio Otomano hasta poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
La emigración de los judíos sirios, fue provocada por las mismas características expresadas anteriormente y además por los efectos producidos por el desvío del comercio internacional al Canal de Suez y la consecuente disminución de las caravanas del intercambio comercial en sus propias regiones.
Se asentaron en el barrio del Once (también cercano a la estación de ferrocarril donde llegaban productos del interior) y posteriormente en Ciudadela. Los damasquinos se nuclearon en la Boca y Barracas (sede del viejo puerto y de las barracas de depósito de lana y cueros) y posteriormente en Flores y Belgrano.

Constituyeron la mayoría de las llamadas comunidades sefarditas de Buenos Aires. Los aleppinos concentrados por la Asociación Israelita Sefardí Argentina (AISA) y distintas escuelas, templos en el barrio del Once y en Ciudadela. El sector damasquino estableció como institución central la Asociación Israelita Sefaradi Hijos de la Verdad, fundada en 1913 y conocida entonces como “Bené Emet”.
Los judíos turcos de habla española
Nuestro estudio se centra particularmente en la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires (ACISBA). Esta asociación aglutina a los sefardíes provenientes del actual territorio de Turquía y colateralmente algunos provenientes del actual territorio griego.
En definitiva, ACISBA fue fundada oficialmente en 1914, aunque sus integrantes se reunían desde algunos años atrás. La inmensa mayoría de sus asociados y familiares fueron originarios de la ciudad de Esmirna (Izmir) y en menor cantidad de Estambul (Istanbul) y de otras como Aidin, Milas, etc. La Comunidad Chalom (originaria de Rodas) se encuentra adherida a esta asociación [5].
Historia en Buenos Aires
En la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, estos inmigrantes de origen turco se establecieron cerca del puerto, en las calles 25 de Mayo y Reconquista.
En 1904 eran lo suficientemente numerosos como para fundar su primera Sociedad de Caridad denominada “La Hermandad”. La actividad religiosa se realizaba en casas particulares constituyéndose distintos “minianim” hasta que, en 1905, se funda el primer templo sefardí de habla hispana “Etz Hajaim”, en el primer piso de una humilde casa de la esquina de las calles 25 de Mayo y Viamonte. En 1908, se funda una comisión de Damas llamada “El Socorro” que realizaba tareas en beneficio de los más humildes de la comunidad [6].

Los oriundos de Rodas, crean, en la misma zona, la Institución Bene Sion, como antecedente de la fundación de su Templo Chalom.
Establecido el lugar de oración (el Templo “Etz Hajaim”) se crea en 1916 la organización Hesed Chel Emet con el objeto de adquirir un terreno para cementerio propio (que tenía una filial en el barrio de Villa Crespo).
Por último, en este sector céntrico de la ciudad se funda el Club Social Israelita, en la calle Reconquista al 600 como lugar de encuentro y recreación de los jóvenes. A.C.I.S.B.A.
En el barrio de Villa Crespo de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a concentrarse los oriundos de Esmirna, tanto los que venían del centro como los nuevos inmigrantes.
Nos cuenta Marcos Emanuel [7] -distinguido dirigente comunitario- que a mediados de 1911 se instalaron las primeras familias de origen sefaradí, en una zona donde “casi todas eran casas de inquilinato, de muchas o de pocas piezas según el lote. La comunidad azkenazi estaba de antes todavía. Todas las comunidades estaban bien unidas, con las colectividades española, italiana y los criollos éramos hermanos. Aquí todos los vecinos se conocían, eran gente distinguida, eran gente honorable, todos se amaban, no había maldad en aquel tiempo, yo me acuerdo…y así fue creciendo la colectividad”.
Emanuel menciona los nombres de las primeras familias que recuerda: Israel Calomite – Samuel Guini – Rafael Emanuel – Moisés Albala – Saúl León Abadaqui – Jacobo Karmona – Samuel Albala – Salomón Alazraqui – Samuel Buchuk – Benjamín Nahum – León Jana – Rafael Yohai – David León.
Cabe mencionar que el culto religioso en Villa Crespo comenzó en el altillo de una casa de inquilinato, en la calle Gurruchaga al 400, a metros de la importante Avenida Corrientes.
Poco tiempo después, se alquiló una casa en la calle Gurruchaga 421, sostenida por 10 socios. Allí se instaló el primer templo y fundaron una institución llamada Khal Kadosh y Talmud Torah “La Hermandad Sefaradí” fundada en 1914.
En la esquina de Gurruchaga y Corrientes estaba entonces el café “La Puñalada”. Cuenta Emanuel: “Era un café de guapos del 900 propiamente dicho. Entonces a las 10 y media u once de la noche cuando llevaban los Séfer de vuelta tenían que pasar obligadamente por esa esquina, y más de una vez un muchachote le decía a otro:”¡Mirá ahí van los turcos!”… El primer oficiante y maestro del Colegio fue el Jajam Buchuk y el mohel Abraham Arditti.”
En las fiestas de Iamim Noraim [8] los oficios se hacían en el cine Villa Crespo (hoy desaparecido).
Posteriormente lograron encontrar una casa en la calle Camargo 870, la cual se compró gracias a una colecta pública y una hipoteca.
Para poder escriturar se constituyó una sociedad, con personería jurídica denominada ASOCIACION COMUNIDAD ISRAELITA SEFARDI DE BUENOS AIRES con las siglas A.C.I.S.B.A. La fecha de fundación es el 9 de febrero de 1919.
El 15 de enero de 1922 se fundó el Centro Recreativo Israelita que luego se denominó Club Social Israelita. Éste funcionó en la calle Acevedo 218, luego Padilla 727 y posteriormente en la calle Malabia 252.
Los dos rabinos más destacados fueron Shbetay Djaen (1929-1931) y posteriormente desde 1958 Aarón Ángel.
Entre su actividad social estaban la beneficencia y la atención de la salud. Se fundó la sociedad pro-medicamentos, llamada posteriormente “Dispensario Médico”. En 1964 se construye el magnífico edificio del templo actual.
La comunidad a la que nos referimos principalmente cuenta con varios templos, un Gran Rabinato, cementerio y diversas instituciones educativas, sociales y deportivas.
Con respecto al tema del cementerio propio, nos remitimos al excelente trabajo de Margalit Bacchi de Bejarano intitulado “El cementerio y la unidad comunitaria en la historia de los sefaradim de Buenos Aires” [9].
Personalidades de este grupo destacaron en distintas épocas, citando, a título ejemplificativo, a Don David Elnecavé, periodista y en su momento decano de los periodistas judíos en América Latina y fundador de la revista “La luz” en Estambul y posteriormente editada en Buenos Aires. También el Rabino Michael Molho, importante pensador, investigador y autor de notables libros [10].
Debe mencionarse el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí (CIDICSEF), su magnífica obra cultural y sus publicaciones, entre ellas la revista “Sefárdica” [11].
Demás está decir que se mantuvieron los usos y costumbres traídos de las comunidades sefardíes de Turquía con sus festividades familiares y religiosas y los cantares de romances antiguos y otras creaciones populares: el refranero, la comida típica de base mediterránea y turca.
Últimos inmigrantes
La inmigración hacia Latinoamérica fue disminuyendo hasta la década del 30 debido a la crisis económica mundial y a ciertos sentimientos nacionalistas que cerraron las puertas de algunos países del Hemisferio Occidental.
Las corrientes emigratorias de judíos de Turquía -no importa las razones de la tendencia emigratoria- se dirigen en parte a una mayor concentración en la ciudad de Estambul y hacia la entonces Palestina Británica, situación que se incrementa a partir de la creación del Estado de
Israel [12].
No obstante, algunos inmigrantes de Turquía llegaron a Argentina en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Algunos atraídos por familiares pertenecientes a la comunidad de Buenos Aires y otros después de realizar un periplo por otros países.
La entrevista con el Sr. Alber Sigura tiene carácter referencial y ejemplificativo.
Se trata de una persona nacida en 1925 en la Ciudad de Esmirna, en el barrio de Karatash, quien realizó estudios primarios en la escuela Bene Berith, cuyos idiomas eran el turco y el hebreo y en la escuela secundaria St. Joseph en turco y en francés. Cursó estudios universitarios y realizó el servicio militar con entrenamiento en la ciudad de Gallipoli y egresó como oficial en la Academia Militar de Ankara.
Se casó en 1952 y emigró a Buenos Aires con su familia en 1958, integrándose a la comunidad sefarad (A.C.I.S.B.A.), manteniendo con orgullo su formación pluricultural con el idioma y la música turca; reavivando el judeoespañol en su nuevo medio, en un país cuyo idioma oficial es el español.
Café Izmir
 El Café Izmir que durante muchos años ofreció bebidas y comidas como el raquí y la baklava, acompañado de música con cantantes e instrumentistas de cítara y laúd, se convirtió en uno de los cafés tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. A tal punto que se incluyó en los itinerarios turísticos.
El Café Izmir que durante muchos años ofreció bebidas y comidas como el raquí y la baklava, acompañado de música con cantantes e instrumentistas de cítara y laúd, se convirtió en uno de los cafés tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. A tal punto que se incluyó en los itinerarios turísticos.
Este café se encontraba en la calle Gurruchaga, en el barrio de Villa Crespo, el lugar de mayor concentración de judíos sefaradíes de Turquía, donde estaba, también, la sede de la comunidad y su templo.
Dice Carlos Szwarcer: “movimiento, variedad, aromas, voces y melodías convirtieron a Gurruchaga en un remedo pintoresco de una calleja de Esmirna” [13]. Los vendedores ambulantes pasaban con sus “tavas” y “pailones” de baklava, kadaif, rechas, mulupitas, boios, burekitas, shamalí., también pasaban los vendedores de yoghurt y se apilaban sandías y melones.
A la vera de esa calle florecieron otros cafés, tales como el de Franco, El Oriente y el de Danón quién le habría puesto luego el nombre al Café Izmir.
Pero adquirió su máxima fama y su carácter mítico en los tiempos de don Alejandro Alboger hasta su fallecimiento en 1965. Este personaje, era también oriundo de Izmir.
 En sus sillas y mesas se jugaba a la pastra, al table (o ches bech). Allí también se bailaba al son de los “chiftetelis” [14], se hablaba en judeoespañol, en turco y a veces, hasta en griego.
En sus sillas y mesas se jugaba a la pastra, al table (o ches bech). Allí también se bailaba al son de los “chiftetelis” [14], se hablaba en judeoespañol, en turco y a veces, hasta en griego.
Este café reflejaba la imagen de Turquía en general y la de Esmirna en particular.
Es interesante decir que también se escuchaba el cante jondo y habaneras, que los inmigrantes españoles traían consigo.
Por eso, algunos decían que la calle Gurruchaga quedaba entre Izmir y Sefarad [15].
Tal era su importancia en la ciudad, que el escritor argentino Leopoldo Marechal, en su libro Adán BuenosAyres lo menciona como uno de los escenarios típicos de la ciudad, y el Gobierno de la ciudad lo incluye en la lista de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, más aun, se lo vincula con el café más antiguo de Buenos Aires, el Café Tortoni que se encuentra en la hispánica Avenida de Mayo [16].
La Memoria y la Lengua
La lengua judeoespañola y también el idioma turco, en su interacción, constituyen la base lingüística de este conjunto social donde encontramos la asombrosa lealtad al legado hispánico a pesar de la impuesta desvinculación de la Península Ibérica desde la expulsión de 1492 y la gratitud a Turquía, donde fueron acogidos desde hace 5 siglos, recibiendo la impronta sociocultural desde su llegada al Imperio Otomano hasta la moderna República de Turquía” 18.
—————————————
 José Menascé: Abogado. Estudioso de lengua y literatura sefaradí. Participó en congresos de estudios sefaradíes y de escritores judíos en lengua española y portuguesa. Fundador del Cidicsef (Centro de Estudios de Investigación y Difusión de «La Cultura Sefardí») del que fue su presidente por dos décadas. Fue Presidente de «Federación Sefaradí Latinoamericana». Es Vicepresidente de la «Fundación Memoria del Holocausto y Museo de la Shoá de Buenos Aires». Secretario de la «Federación Sefaradí de la República Argentina».
José Menascé: Abogado. Estudioso de lengua y literatura sefaradí. Participó en congresos de estudios sefaradíes y de escritores judíos en lengua española y portuguesa. Fundador del Cidicsef (Centro de Estudios de Investigación y Difusión de «La Cultura Sefardí») del que fue su presidente por dos décadas. Fue Presidente de «Federación Sefaradí Latinoamericana». Es Vicepresidente de la «Fundación Memoria del Holocausto y Museo de la Shoá de Buenos Aires». Secretario de la «Federación Sefaradí de la República Argentina».
Fuente: José Menascé – Publicado en Temas de patrimonio cultural Nº 22 : Buenos Aires Sefaradí. – 1a ed. – Buenos Aires: Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008. ISBN 978-987-23708-8-6. Copyright 2008 by C.P.P.H.C.
——————————————
[1] Mirelman, Victor A. Sephardim in Latin America after independence, en Sephardim uin the Americas Ed. Martin A. Cohen y Abraham J. Peck, Tuscaloosa y Londres, The American Jewish Archives de The University of Alabama Press; Abraham Galante Histoire des juifs de Rhodes, Chio, Cos, etc. (Estambul 1935) pág. 81.
[2] Mirelman, Víctor A. Los sefaradies en Latinoamérica después de la Independencia Rev. Sefardica, Nº11, Buenos Aires, 1996, Pág. 75.
[3] Era común entre los sefardíes una canción popular sobre la epopeya de Atatür que comenzaba así:
“Iasha Mustafá kemal pashá…·
[4] Bacchi de Bejarano, Margalit. Los sefaradíes de la Argentina, Rev. Sefardica, Nº 2, Buenos Aires 1984, Pág. 38 y siguientes.; Behor Issav Los sefaradíes en Buenos Aires, Schriften. IWO, Buenos Aires, 1941. 5 Vidal Sephiha, Haïm L´agonie des judéo-espagnols París. Ed. Entente 1977.
[5] Mirelman, Víctor A. op. cit.; Bacchi de Bejarano, Margalit op.cit.
[6] Mirelman, Víctor A. op. cit.; Bacchi de Bejarano, Margalit op.cit.; extraído de Presencia sefardi en Argentina. Ed. CES, publicado en Diario SHOFAR Abril de 1998, Buenos Aires.
[7] Entrevista personal. Informante directo dirigente de ACISBA
[8] . NdE: En hebreo se denominan Iamim Noraim, los días reverenciales, de introspección y reflexión.
Ligados a dos festividades: Rosh Hashana, que es el Año Nuevo y Iom Kipur, que es el día del perdón.
[9] . Bacchi de Bejarano, Margalit El cementerio y la unidad comunitaria en la historia de los sefaradim en Argentina. Ed. Sefardica, Nº 3 Buenos Aires, 1985, Pág. 13/30 el artículo se basa, en parte, en material recopilado para una tesis sobre el tema La comunidad sefaradi de Buenos Aires 1930-1945, bajo la supervisión del profesor Jaim Avni, Instituto de judaísmo conemporáneo, Universidad Hebrea de Jerusalem, 1975
[10] Molho, Michael. Literatura sefardita de Oriente. Ed. Instituto Arias Montano, Madrid-Barcelona, 1960; Molho, Michael. Usos y costumbres de los sefadíes de Salónica. Ed. Instituto Arias Montano, MadridBarcelona, 1950
[11] Mirelman, Víctor A. op. cit. Sefardica, Pág. 85
[12] Varol, Marie Christine. La communauté séfarade de Turquie du début du XX º siecle á nos jours, en Les juifs D´Espagne. Ed.Liana Levi, Francia, 1992
[13] Szwarcer, Carlos. El Café Izmir. Todo es Historia, Nº 422. Buenos Aires. Septiembre de 2002
[14] NdE: Música rítmica y sensual del Mediterráneo Oriental
[15] Szwarcer, Carlos. Gurruchaga entre Izmir Y Sefarad. Raíces, año XIX. Madrid. Primavera 2005
[16] Szwarcer, Carlos. El Tortoni y el Izmir. Cuadernos del Café Tortoni, Nº 9. Buenos Aires. abril 2003 18 . A título de ejemplo mencionamos los versos de una canción popular en ocasión del aniversario de una persona o de su cumpleaños que dice así:
Todos que le digan Mashallah
Munchos y buenos inshallah
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

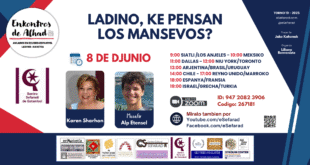
Exelente trabajo. Felicitaciones y gracias