Reseñas históricas sobre la lengua y literatura sefardí
Por María José Arévalo Gutiérrez
Especial para eSefarad
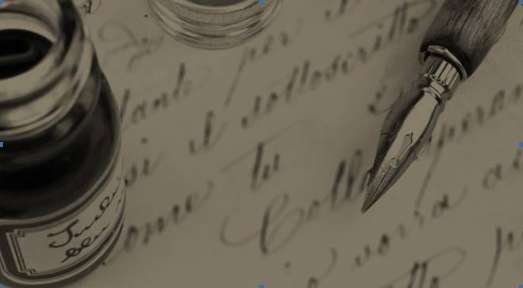
Kuando un diplomat vizito a salónica en el empisijo d´el siglo vente, le sorprendio
e sentir una sivda entera avalando un Espanyol arkaiko miles de kilometros de Espanya!
Las primeras generaciones de judíos sefardíes expulsados de la Península Ibérica, conservaron la memoria histórica de su pasado peninsular en sus nuevos lugares de asentamiento. Igualmente permanecieron en contacto indirecto con la antigua patria, recibiendo noticias e influencias culturales que con el paso del tiempo se fueron difuminando. Sefarad quedo en el recuerdo y en una añoranza cada vez más estereotipado y mitificado por el colectivo sefardí.
La lengua es la piedra angular de la cultura, por eso es quizás el rasgo cultural sefardí mas importante. Que los sefardíes hubieran seguido hablando español, manteniéndolo durante siglos dentro de esa comunidad, nos indica que mantuvieron una visión del mundo, una perspectiva cultural y una estructura de pensamiento muy similar a la de la España que tuvieron que abandonar en 1492. Según García Cárcel, el rasgo cultural básico del sefardismo es la lengua adoptada como propia por los judíos, llevándosela a consecuencia de la diáspora.
El español practicado por los judíos “no es mas que una variedad arcaica, un dialecto del español que permite a los sefardíes entender a los mexicanos, a los colombianos, a los chilenos, a los argentinos o a los españoles sin especial dificultad y hacerse entender por ellos” (Pérez, 2005,279). Lo que comúnmente se conoce por judeo – español, lo llaman los sefardíes ladino. Según el historiador J. Pérez, “la base lingüística del ladino y del judeo – español es la misma que la del castellano de finales del siglo XV” (Pérez, 2005, 276). Hay que incidir que en referencia al ladino, esta era “una lengua que se escribía pero no se hablaba; la utilizaron los rabinos para traducir literalmente los textos bíblicos y los comentarios redactados en hebreo” (Pérez, 2005, 277). Durante varios siglos el judeo – español fue una lengua fundamentalmente de tradición oral, conservándose por esta misma vía. Es a partir del siglo XVIII cuando se puede comenzar a hablar de una lengua escrita e impresa, expresándose “kantigas, dichas, reflanes y cuentos”.
Dentro de la lengua sefardí antigua tenemos que distinguir dos periodos:
– Período preclásico: siglos XVI y XVII. Época en la que son frecuentes las traducciones del hebreo y en la que se va conformando una entidad lingüística diferenciada de la general y, especialmente, se va afianzando la conciencia de que, aljamiada, esa lengua se puede usar perfectamente para la expresión literaria.
– Período clásico: siglo XVIII y mitad del XIX. Momento en que la lengua alcanza su madurez y asistimos al gran auge de la producción literaria en lengua sefardí.
El contexto político y social del Imperio Otomano benefició marcadamente el establecimiento de los sefardíes y la conservación de su lengua. De este modo, pudieron mantener la práctica de su religión judía y su lengua hispana como señas de identidad propias. Durante los siglos XVI y XVII desarrollaron un significativo papel en la vida económica, cultural y política del Imperio Otomano, con el resultante progreso de la industria editorial en Constantinopla, Esmirna, Salónica y, más tarde, en Sarajevo y Viena; los propios sefardíes fueron testigo de cómo se elevaba su nivel cultural gracias a las contribuciones de los conversos, que en general componían un colectivo culto y económicamente prospero.
En el siglo XVII, se inicia un periodo de decadencia, perdiendo estos su estatus privilegiado frente a otras etnias no musulmanas, siendo los armenios y los griegos los que gradualmente los sustituyen en los intercambios comerciales y políticos. Junto con el declive económico se produce un descenso del nivel cultural que conduce a los sefardíes a un proceso de retraimiento del mundo occidental para recluirse en su cultura oriental, enfatizándose el rigorismo de los rabinos y la decadencia del conocimiento del hebreo y de los estudios rabínicos. Debido a este empobrecimiento de la creación literaria hebraica presenciamos durante el siglo XVIII un impulso intelectual en judeoespañol: para mitigar la carencia de instrucción de la población en materias judaicas. Por ellos algunos rabinos optaron por enseñar el conocimiento judaico en el “único” idioma que conocían, el ladino. La existencia abundante de textos del siglo XVIII, en yuxtaposición a la escasez del anterior, nos habilita confirmar que el sefardí era, en efecto, una variedad lingüística bien diferenciada.
Los judíos españoles que vivieron durante varios siglos en la Península Ibérica, se adaptaron e integraron profundamente en la vida hispánica, hasta el punto de adoptar la lengua y costumbres y adquiriendo un carácter claramente hispánico. Entre los hábitos cotidianos se incluía la comida, que esta fuertemente representada al igual que la lengua durante más de cinco siglo en la vida cotidiana. Dice Gloria Asher: “La tortilla española que me sirvieron no era “huevos a la española”, era la “fritada” con papa y cebolla de mi madre” (Asher, 2001, 4).
Elena Romero cita en su obra , la definición de la literatura sefardí como “la creación literaria de los judíos oriundos de España o a ellos asimilados, producida o transmitida en judeoespañol desde la primera generación de expulsos hasta nuestros días”. Paloma Díaz – Mas establece la siguiente clasificación de la producción literaria en lengua sefardí (Diaz – Mas, 1986: 133):
– Géneros de carácter judío: se corresponden con los géneros patrimoniales y en ellos destacan de forma especial las traducciones de la Biblia
– Géneros de origen hispánico: géneros tradicionales de transmisión oral
– Géneros en los que se unen el elemento hispánico y el judío: las coplas
– Géneros adoptados: aquellos de aparición más tardía cuya característica fundamental es la influencia occidental que manifiestan
Prácticamente, en la literatura sefardí se cultivaron todos los géneros literarios, tales como obras dedicadas a narrar, cantar, representar, historiar y novelas de los más diversos aspectos de la vida de los musulmanes, los cristianos y los judíos en Sefarad. El romancero fue un género de tradición oral y solo hasta principios del siglo XX se comenzaron a realizar recopilaciones por escrito. La popularidad de este género dio lugar a que existieran versiones repetidas de un mismo romance. Dentro del romancero encontramos la cantiga; canciones liricas ligeras donde el tema de referencia es exclusivamente el amor y la romança o romance, que se componen de poemas narrativos más parecidos a la poesía clásica. Las romanças son poemas narrativos, con una trama basada en los romances peninsulares.
La poesía está rodeada de mitos, como por ejemplo las versiones ladinas de crónicas hispano – hebreas, novelas históricas y obras de teatros […]. Con todo esto queda una evidencia manifiesta en la literatura sefardí de los viejos mitos y estereotipos surgidos durante la estancia de los judíos en Sefarad. En la actualidad la producción literaria en dicha lengua es muy escasa. No deberíamos de olvidar en este apartado, la influencia francófona en la literatura judía. Debido a que la formación era impartida en francés por educadores franceses y la materia literaria tratada era igualmente prestada en ese idioma, se generó un “afrancesamiento” de la cultura sefardí (Hassan 1981, pp.57), que naturalmente afecto al lenguaje y a la literatura. El judeoespañol se llena de préstamos léxicos y calcos semánticos y sintácticos del francés (Renard s.a., pp. 87 y 96 – 97), hablándose incluso del término “judeofrañol” para definir al judeoespañol tardío (Sephiha 1977, pp. 44 – 45; 1986, pp. 106 – 109). La influencia francesa se manifiesta entre el siglo XIX – XX en el lenguaje, los géneros literarios y la temática.
Los sefardí llegaron a conocer una buena parte del teatro francés, quedando demostrado en un total de seiscientas ochenta y cuatro representaciones teatrales documentadas, veintiséis lo son de traducciones al judeoespañol a partir de originales franceses, dieciocho son obras del teatro francés representadas en su lengua original para el publico sefardí y cuatro son obras francesas conocidas por los judíos a través de su traducción a otras lenguas. El panorama novelístico judeoespañol se genera a través de las abundantes traducciones, adaptaciones, refundiciones y resúmenes de obras en otras lenguas, siendo muchas de ellas de origen francés. Menos afortunado que la narrativa ha sido el floreciente y fecundo periodismo sefardí. Los periódicos son habitualmente utilizados como fuente para el estudio de otros géneros literarios que se acogieron entre sus páginas. Sin embargo escasean los estudios específicamente dedicados al periodismo como tal: prácticamente solo tenemos un repertorio bibliográfico en hebreo (Gaon 1965), un artículo – reseña del mismo en español (Hassan 1966) y un estudio monográfico sobre un diario de Nueva York (Angel 1982); además de algún que otro resumen global de datos (Díaz-Mas 1986, pp. 167 – 170).
Menos afortunada fue la narrativa, aparte de algunas menciones dispersas no hay más que un par de artículos dedicados al género (Altabe 1977 – 1978 y Sánchez 1981). En el panorama novelístico judeoespañol abundan las traducciones, adaptaciones, refundiciones y resúmenes de obras en otras lenguas. Según Altabe, de doscientas cincuenta y cuatro obras conocidas, casi ciento cuarenta son traducciones; de ellas, sesenta y tres lo son de obras literarias francesas, aunque en menor medida existan obras en otros idiomas. El mismo caso que se da en el teatro se genera en las obras literarias, donde el francés es el mero vehículo conductor para la traducción al judeoespañol de las demás lenguas. En el apartado de la poesía moderna, por desgracia no existe aún algún estudio monográfico aunque exista una buena selección de libritos poéticos, sin embargo la escuela de la Alliance en Francia, debió de desempeñar un papel importante referente a un cambio de rumbo de la poesía sefardí que se inició a finales del siglo XIX. Fue por esta vía por la cual se dio a conocer la poesía francesa y la de otras lenguas a los judíos sefardíes.
[print_link]
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

