«El hombre nace y vive en una bola casi redonda, que le parece inmensa. Luego esta bola, este globo llamado Tierra del cual nació vuelve a tomarlo con la muerte en su vasto seno». De esta manera comienza la edición española de la Geografía Universal, la gran obra enciclopédica de Reclus. Su traductor al castellano, el afamado escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, en la introducción a la obra llega a escribir sobre la familia Reclus: «¡Gloriosa familia de sabios, modestos y buenos! ¡Estirpe venerable de santos laicos, sin otra religión que la de la dulzura y el amor al semejante!… Con hombre como los Reclus se siente el orgullo de la humanidad; la satisfacción de estar emparentado con su almas grandes y generosas por la comunidad de origen; de pertenecer a la misma familia humana, madre de estos seres excepcionales que constituyen en medio de la gran muchedumbre, el grupo de los escogidos, la verdadera nobleza».
En este artículo recogeremos una selección de lo escrito en la obra de los Reclus, especialmente de Élisée, relativo a una zona geográfica transfronteriza compuesta por dos provincias: Zamora (España) y Trás-os-Montes (Portugal) que por cercanía y vinculación histórica merecen ser analizadas en un estudio común. Utilizaremos para ello una selección de textos.
En primer lugar, conozcamos un poco más de esta insigne familia francesa compuesta por 14 hermanos. Élisée Reclús fue uno de los más importantes geógrafos de su tiempo. Élisée nació en Sainte-Foy-la-Grande (Gironda) en 1830, perteneciendo a una familia que alcanzó enorme notoriedad en el mundo de las ciencias, sus ilustres hermanos: Élie (mitólogo y etnógrafo), Onésime (geógrafo)
Asimismo, tuvo una fuerte conciencia social revolucionaria, sobresaliendo en el campo de la filosofía anarquista, siendo un activo miembro de la Primera Internacional Obrera. A día de hoy, muchas villas francesas, tienen dedicada una calle en su honor, e incluso un volcán, en la región patagónica argentina, lleva su nombre. En definitiva, una vida fascinante, autor de numerosos estudios geográficos y antropológicos que gozaron de gran prestigio en su época. Como curiosidad, señalar que el popular novelista galo Julio Verne utilizaba sus textos para ambientar sus narraciones.
Su producción escrita, ha sido traducida a bastantes lenguas, siendo sus enciclopédicas Geografía Universal (1876) y El hombre y la Tierra(1905), sus obras más reconocidas. Otros títulos, como La montaña, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta o el descriptivo El Arroyo, fueron un verdadero éxito editorial, constituyendo su particular estilo expositivo, una auténtica delicia para el lector ávido de nuestros días.
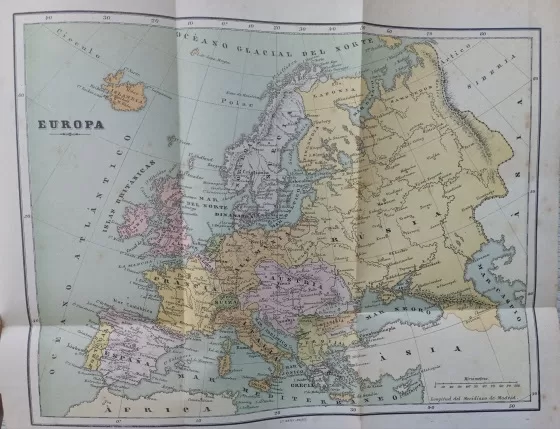
La geografía física y social de España y Portugal son analizadas, fundamentalmente en su colosal obra Geografía Universal. La primera traducción al castellano de esta enciclopedia, elaborada por Blasco Ibáñez, en el año 1906, fue bastante mermada de sus contenidos, siendo reducidos a 6 tomos en español. Blasco Ibáñez era un gran admirador de Reclus, y este fue su particular homenaje al genio francés. Para esa edición, se la tituló Novísima Geografía Universal, siendo corregida y actualizada por su hermano Onésime. Ambas ediciones, francesa y española, hemos utilizado para realizar este artículo.
Nuestra provincia y la vecina trasmontana también dejaron su particular huella en las páginas de Élisée Reclus. Unos escritos bastante desconocidos actualmente, pero que hasta el gran cronista zamorano de comienzos de siglo XX, Ismael Calvo Modroño, cita en su admirable descripción de la provincia. El pasado de Zamora es recordado por el sabio ácrata, quien además, observa la situación estratégica de la región, totalmente infrautilizada: «Descendiendo en el curso del Duero nos encontramos con Toro, y luego Zamora, una vez llamada ‘la bien cercada’, muros contra los cuales se rompió el poder de los moros. Más famosa por las canciones de ‘El Romancero’, que hablan de su gloria pasada, que por su importancia industrial en la España moderna; Zamora es ahora solo una especie de callejón sin salida y, aunque está destinada a encontrarse un día en el eje principal que pondrá a la ciudad de Oporto en comunicación con la Europa continental, está conectada con la frontera portuguesa solo por las malas rutas de mulas que serpentean en los flancos de los promontorios y en las peligrosas gargantas de los torrentes». Defendiendo así, lo que podría ser, una original visión iberista, cercana a otros intelectuales de la época.
La dureza de la climatología de la región, es analizada magistralmente por Reclus, ocupándose de las diferentes comarcas naturales: «En Trás-os-Montes, prolongación occidental de las altas llanuras de Valladolid y Zamora, habrá visto tierras secas, ribazos pelados, horizontes sombríos, cañadas sin agua, arroyos miserables, y después de haber sufrido todo el día el calor y el polvo, se habrá helado de frío por la noche».
Le llama sobremanera la atención la variedad de climas y paisajes que encuentra en la región: «Por muy alta que suba una montaña, no se opondrá al paso del sol; pero por muy baja que sea, puede impedir el paso a la lluvia. Bien lo sabe el viajero que haya pasado desde Trás-os-Montes a Entre Douro y Minho (…). En cuanto traspone el viajero unos montes humildes, sobre todo después de pasar la Serra do Marão, baja hacia Amarante, país de admirable frescura, esplendor y belleza, abundante en ríos y poseedor, según dicen, de 20.000 manantiales de cristalinos». Incluso insiste en el concepto: «Pocas comarcas hay, aún siendo pequeñas, que no cuenten con algo como las Serras do Marão. A veces son simples colinas las encargadas de distribuir los nublados con funesta parcialidad, prodigándolos a los valles marinos y negándolos a la llanuras interiores».
También, incide en los usos agrícolas: «Vastas extensiones de su meseta, como la Tierra de Campos, son antiguos fondos lacustres de una gran fecundidad, pero de una extremada monotonía, por la falta de variedad en los cultivos y la ausencia de otro arbolado». Esa preocupación por el déficit de arbolado, sobre todo en la zona oriental de nuestra provincia, propia del naturalista moderno, constantemente es remarcada en sus páginas: «En ciertas comarcas no quedan árboles más que en las soledades, lejos de toda vivienda. En otras, puede caminarse días enteros sin ver uno solo. El campo está reducido a tal desnudez que, como dice el refrán, “la golondrina, para atravesar las Castillas, necesita llevar con ella su provisión de grano”». Una idea contraria la ciencia, causante de un atraso endémico, que atormenta al erudito galo constantemente pues llega a escribir: «Al ver la triste desnudez de la mayor parte de estas llanuras, parece imposible que la meseta de Castilla fuese en el siglo XIV un bosque casi continuo, en el que eran más los osos, los ciervos y los jabalíes que los hombres. Los campesinos sienten un prejuicio, casi un odio contra el árbol. Detestan el follaje que sirve de refugio al pájaro, ladrón de grano. «Quien tiene el árbol tiene el pájaro», dice el antiguo refrán, y para exterminar a los pájaros se han encarnizado en la destrucción de los bosques».
La escasez de vegetación natural es motivo de su análisis y también describe la insuficiencia de agua en extensas zonas de las dos provincias, algo que sigue caracterizando a las poblaciones meseteñas hoy: «El agua falta en muchas regiones de la meseta, como en las soledades de África. Algunas villas y pueblos que poseen una o varias fuentes, proclaman alegremente con su mismo nombre la posesión de este enorme tesoro. Puentes enormes pasan sobre los barrancos, la mayor parte del año no se ve una sola gota de agua en estos lechos pedregosos, que los constructores del camino tuvieron que franquear con tantos esfuerzos».
El novelista José Saramago inicia su Viagem a Portugal en la agreste raya trasmontana; igualmente, Los Arribes del Duero también aparecen en la geografía reclusiana, identificando algunos de los peligrosos pasos naturales en el río, como el temible “Paso de las Estacas”, en este área internacional: «Si se sigue el Duero hasta más allá de los viñedos, se entra en gargantas de austera grandeza, al pie de peñascos inmensos. Poca gente se ve en ellas, y como por casualidad, se distingue un pastor en alguna peña, o una cabra ramoneando un arbusto a 500 pies por encima de las aguas, o algún contrabandista que por agrios vericuetos pasa de Portugal a España o viceversa, atravesando el Duero que, tranquilo, oscuro, angosto, avergonzado de su pequeñez, hace frontera entre ambos reinos. Cerca de Bemposta, pueblo de la meseta de Trás-os-Montes junto a la confluencia con el Tormes, río español, el Duero rodea sigilosamente el Peñasco de Penedo. Desde Portugal se salta fácilmente a la roca, y desde esta a España, con no menos facilidad». Además, leemos: «Más abajo de Zamora, acrecienta el caudal del Duero el lindo Esla (…). Al confluir con el Esla, convertido ya el Duero en frontera entre España y Portugal, se mete por un desfiladero hondo, estrecho y tortuoso, cuya pared izquierda se abre para dar paso al claro Tormes, que viene de Salamanca por la Sierra de Gredos, y al torrente de la fuerte Ciudad Rodrigo, el Águeda, no menos límpido que el Tormes, ni menos celebrado por los poetas españoles».
Asimismo, Reclus descubre la comunidad criptojudía asentada en el noreste de Portugal, son los marranos -descendientes de los sefardíes españoles-, a quien el sabio galo dedica algunas líneas en su fundamental obra: «Miles de judíos españoles, desafiando la esclavitud y la muerte, se instalaron en Portugal, cerca de la frontera española y, gracias a una aparente conversión, fundaron importantes comunidades en la tierra del exilio. Todavía quedan muchos vestigios de la antigua población judía, especialmente, se dice, en las inmediaciones de Braganza y en todo Trás-os-Montes; aunque todos los judíos declarados, raza enérgica e inteligente donde la hubo, fueron a traer su industria, su espíritu de iniciativa, su conocimiento, en varios países de Europa y Oriente». Esos hebreos ibéricos conservaron el ladino, su ancestral lengua, durante siglos. Una cultura perseguida con saña por la Inquisición pero nunca aniquilada, manteniendo un arcaico idioma que Arturo Capdevila describió: “un castellano viejo, algo marchito, hecho todo de recuerdos y nostalgias”.
La tragedia del pueblo judío, y por ende de todos los pueblos de la península, es recogida en las páginas de la Geografía: «Lo mismo que los reyes españoles, los monarcas de Portugal, aconsejados por la Inquisición, expulsaron a sus súbditos no católicos. Contra los moros, la expulsión fue sin piedad. Los judíos sufrieron también muchas persecuciones. Muchos hebreos fugitivos de España se domiciliaron cerca de la frontera». Asimismo, el geógrafo francés analiza siempre con delicadeza a ese colectivo judío ibérico: «Durante su permanencia en tierra portuguesa fueron los escritores, los médicos, los legistas y los grandes comerciantes de este país de adopción. En Lisboa habían fundado una Academia, de la que salieron hombres notables. El primero libro impreso que apareció en Portugal fue obra de un judío, y procedente de los judíos portugueses fue Spinoza, el pensador grande y potente, el hombre más perfecto y más puro que ha tenido la humanidad». Previamente al Edicto de expulsión, en el año 1492, solamente en la provincia de Zamora existieron, al menos, 24 juderías y aljamas.

El geógrafo francés fue probablemente el primer investigador moderno que reconoce la existencia de unas comunidades sefarditas en la Raya, descendientes de aquellos judíos españoles expulsados, manteniéndose en las poblaciones fronterizas trasmontanas.
Algo más de cuatro siglos después, el escritor sefardita Waldo Frank, diría sobre el drama de su pueblo en las páginas de España virgen: «La mitad se quedó y se perdió en la gran amalgama católica. Se les prohibió organizarse para la acción y para el pensamiento; quedaron sin públicas moradas y sin sinagogas; sin lenguaje y, lo que es peor, los que no salieron tuvieron que abandonar las formas inmemoriales del sentimiento, que eran judías».
El catolicismo, hegemónico e imperante durante siglos, ha condicionado al desarrollo del país y a sus gentes. Los símbolos abundan, a modo de eterno recordatorio, creando un ambiente cuasi medieval: «En Trás-os-Montes se puede andar durante largas horas por colinas desiertas, ramoneadas a trechos por los carneros, a lo largo de senderos apenas trazados. En las encrucijadas hay postes; pero al querer leer en estos indicaciones de caminos, se encuentra el viajero con tablones mal pintarrajeados, donde se ven llamas rojas, alas que representan las ánimas del purgatorio, y una inscripción en portugués: «No hay dolor como el mío. Hermano, acuérdate de mí al pasar». Al pie del letrero, nunca falta un cepillo para recoger limosnas».
El escritor Julio Llamazares afirmó que Zamora es la ciudad más portuguesa y trasmontana de España; y Cervantes, llegó a dejar entrever en sus escritos que el que nace en la frontera, posee dos patrias y no tiene ninguna. Reclus, al igual que hace con las poblaciones del lado español, recorre también las ciudades portuguesas: «Las ciudades de Trás-os-Montes, así como las de Beira Alta, al sur del valle del Duero, están situadas en su mayor parte en regiones demasiado montañosas y demasiado alejadas de las principales rutas comerciales para haber atraído poblaciones. Villa Real, en el Corgo, es la localidad más comercial de Trás-os-Montes, gracias a los viñedos que la rodean, y cuenta con auténticos palacios; Chaves, cerca de la frontera española, es una antigua fortaleza que conserva, sobre el Támega, uno de esos admirables puentes que ilustraron el siglo de Trajano, era famosa, en la época romana, por sus aguas termales, cuyo nombre (Aquae Flaviae) sigue siendo, de forma corrupta, el de la ciudad. Braganza, capital de la antigua provincia de Trás-os-Montes y dominada por su admirable ciudadela, ocupa, en el extremo nororiental de Lusitania, una posición importantísima para el comercio legítimo y de contrabando; siguiendo las oscilaciones de los aranceles aduaneros, envía de una forma u otra los tejidos y otras mercancías desde sus almacenes: es el centro más importante de Portugal para la producción de sedas crudas».
Las dificultades económicas de la época son desgranadas minuciosamente, la nefasta gestión gubernamental, a su parecer, era la causa de múltiples defectos: «Si los habitantes de Castilla no hubiesen vivido sometidos durante siglos a un régimen fatal, política y administrativamente, habrían utilizado mejor las ricas tierras que bañan el Duero, el Tajo y el Guadiana. Si la densidad de población en ciertas provincias castellanas es apenas de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, hay que acusar de esto al hombre más que a la tierra».
En su estudio, elaborado hace ya más de 100 años, analiza el fenómeno de la emigración transmontana (un tema ahora tan actual en esta Iberia ya despoblada). Podemos leer en la edición en francés: «La cría de mulas, muy bien practicada por los montañeses de Trás-os-Montes, es también una fuente de ingresos considerable para las provincias del norte, así como el engorde de ganado vacuno, animales de rara belleza, que se importan de las provincias limítrofes con España para ser expedidos a Inglaterra (….). Sin embargo, la explotación del suelo, la industria, el comercio legal y el contrabando, que se practica en gran medida en las fronteras del distrito de Bragança, no bastan para alimentar a todos los habitantes: el país, superpoblado, tiene que deshacerse cada año de miles de emigrantes que, siguiendo los pasos de sus vecinos los gallegos, buscan fortuna en Lisboa, o incluso al otro lado del océano, en Pará, Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, en las mesetas de Brasil. Es principalmente de las cuencas de los ríos Miño y Duero de donde proceden los audaces colonos que han creado y mantenido la prosperidad de Brasil: aunque son mal vistos por los brasileños, son los verdaderos creadores de riqueza en la Lusitania del Nuevo Mundo. La mayoría de los emigrantes de Minho y Trás-os-Montes que van a Brasil, y que son entre diez y veinte mil al año, embarcan en el mismo Oporto; otros toman Lisboa como primer puerto de escala. En el pasado, antes de que el ferrocarril facilitara los viajes, los portugueses del norte que bajaban a Lisboa viajaban en grandes tropas bajo la dirección de un jefe, o capataz, y seguían un itinerario conocido de rancho en rancho».
Se detiene igualmente en los absurdos prejuicios fronterizos, arraigados durante siglos y que consolidan el atraso atávico de ambas regiones: «Como ocurre ordinariamente entre poblaciones limítrofes, que obedecen a leyes distintas y se ven armadas con frecuencia una contra otra por el capricho de sus soberanos, los portugueses y los españoles se han odiado durante muchos siglos. En otros tiempos, ciertas posadas portuguesas ostentaban como muestra popular este rótulo: «Al matador de castellanos» (…). «Portugueses, pocos y locos», dice el proverbio castellano. Hoy se ha amenguado mucho este odio, siendo reemplazado por una lamentable indiferencia. Portugal mira a todas partes menos a la nación que tiene a sus espaldas. España parece ignorar que existe esta nación vecina, y en su despectiva ignorancia no se entera de sus progresos ».
Entre las cosas que no le gustan están las corridas de toros, siendo también una de las voces pioneras en manifestar públicamente su frontal rechazo. Llega a calificar como «escándalo» que, en aquella época, tuviera tantos seguidores y la define como una terrible «degollación de reses». Escribe: «Estos espectáculos repugnantes que fueron también los de la Roma degradada, servil y envilecida, contribuyen a hacer a los pueblos sanguinarios, cobardes y amigos del peligro ajeno»; llegando a desear: «Ya es tiempo de que desaparezcan esos juegos bárbaros, en los que mueren animales, como desaparecieron los «autos de fe«, en los que morían quemadas las personas, espectáculo que también era «fiesta nacional», tan nacional y tan ‘colorista’ como las modernas corridas y al que acudían las gentes con un alborozo de ‘aficionados’ entusiastas». Aunque con esperanza reconoce que «los que se tienen por ilustrados muestran repugnancia ante esta barbarie«.
La educación, a su entender, era una buena propuesta para iniciar esos necesarios cambios sociales: «Lo que más falta en el pueblo español es ese caudal de conocimientos primarios que se adquiere en las escuelas. Estas contribuyen poco aún a la cultura general, por la escasez de recursos y por el abandono y pobreza de los maestros. A ellas solo acude una décima parte de la población. Además el número de niñas en las escuelas es muy inferior al de los niños». Idénticamente, el Reclus más interesado en las cuestiones antropológicas, profundiza en el análisis humano: «Los habitantes mismos se parecen singularmente a la tierra que los sostiene. Las gentes de León y de las Castillas son serias, parcas de palabra, de actitudes majestuosas, sin altibajos de humor; incluso cuando se alegran, se comportan siempre con dignidad; los que conservan las antiguas tradiciones, siguen hasta en sus menores movimientos una etiqueta pesada y monótona. Sin embargo, también les gusta la alegría a su debido tiempo, y hay que recordar sobre todo a los manchegos por la agilidad de su danza y la alegre sonoridad de su canto. El castellano, aunque siempre amable, es orgulloso entre los orgullosos. “¡Yo soy castellano!” Esta expresión tenía para él el valor de un juramento, y pedirle más hubiera sido insultarle. No reconoce superiores, pero respeta también el orgullo del otro y le muestra en la conversación toda la cortesía que se debe a un igual. El término hombre que los castellanos y, siguiendo su ejemplo, todos los españoles utilizan para interpelarse no implica ni subordinación ni superioridad, y se pronuncia siempre con un tono altivo y digno, como procede entre hombres de igual valor». Añade incluso: «Puede decirse que España es el país más democrático de Europa. La democracia no está consignada en las leyes, pero existe en las costumbres, como un elemento tradicional, a pesar de la Historia».
Y recupera la tradición política medieval para justificar este igualitarismo: «A principios del siglo XI, doscientos cincuenta años antes que se hablase en Inglaterra de instituciones representativas, ciudades de León, de las Castilla y de Aragón, se administraban por sí mismas y traducían sus usos y costumbres en leyes. Los soberanos no podían entrar en las poblaciones sin previo consentimiento de su municipalidad. Gracias a esta autonomía que proporcionaba a los españoles inmensas ventajas sobre los otros pueblos de Europa, las ciudades y villas de la península progresaron rápidamente en industria, comercio y cultura. (…) Muchas ciudades hasta comenzaron a librarse del yugo eclesiástico».
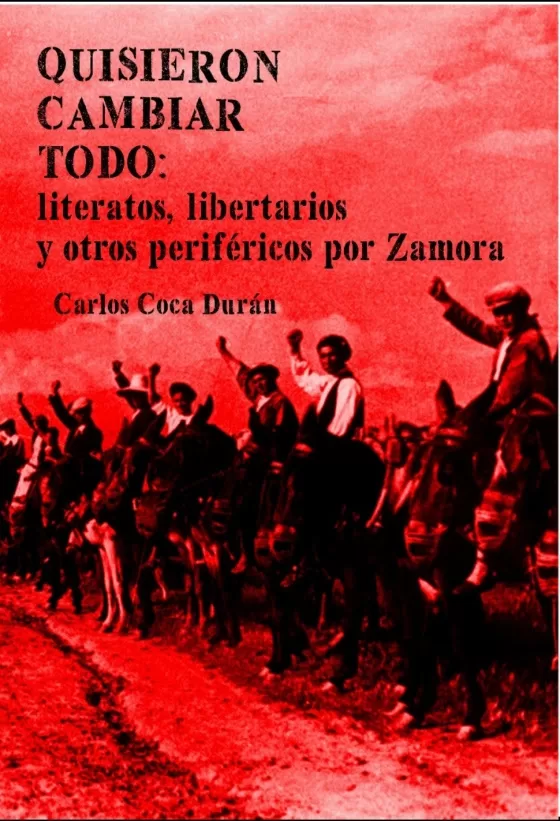
Reclus, fiel al análisis libertario, realiza una demoledora crítica sobre la institución universitaria salmantina, advirtiendo de los graves problemas académicos que padecía. Sus reflexiones no tienen desperdicio, escribe lo siguiente: «La despoblación y la ruina no hubiesen sido más que una desgracia secundaria, capaz de remediarse con el tiempo, a no haber ido acompañadas de un embrutecimiento general de los habitantes. La famosa Universidad de Salamanca y las demás escuelas del país se convirtieron poco a poco en colegios de depravación intelectual. En vísperas de la Revolución Francesa los profesores de la universidad salmantina “Madre de todas las ciencias”, se resistían aún a hablar de la gravitación de los astros y de la circulación de la sangre. El descubrimiento de Newton y del de Harvey, precedidos por el glorioso Servet, eran considerados por los sabios de Castilla como abominables herejías. Ellos se atenían en todo al sistema de Aristóteles “único conforme con la verdad revelada”. Si tal era la situación de las Universidades, júzguese de la profunda ignorancia y las alucinaciones infantiles de los habitantes de las provincias lejanas, a muchas de las cuales no llegaba en todo un siglo, un viajero que trajese con él los ecos del mundo exterior».
Por último, a modo de contextualización es muy oportuno incluir los habitantes de los principales municipios de la región, aportados en la enciclopedia geográfica del erudito galo. Las cifras recogidas en la edición francesa de 1876: Zamora, aproximadamente 9.000 habitantes; Salamanca, unos 13.500; Valladolid, alrededor de 60.000; León, unos 7.000; o Segovia, otros 7.000. En la edición de 1906, tomadas del censo de 1900: Zamora, 16.287 habitantes; Toro, 8.379; Benavente, 4.959; Salamanca, 25.690; Béjar, 9.488; Alba de Tormes, 3.321; Ciudad Rodrigo, 8.930; Valladolid, 68.789; León, 17.022; Ponferrada, 7.188; Ourense, 15.194; Ávila, 11.885; Segovia, 14.547; Medina del Campo, 5.971; o Medina de Rioseco, 5.007. Y en la zona portuguesa, tomando datos de 1864: Braganza, unos 5.000; Chaves, 6.000; Lamego, unos 9.000; Guimarães, 15.000; y Oporto, 89.200.
Este artículo, ampliado y corregido, parte de un capítulo del libro «Quisieron cambiar todo: literatos, libertarios y otros periféricos por Zamora», publicado por Aurora Negra y Karrazka Banaketak, en el verano de 2023.
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi


Mi familia materna es de San Ciprian de Hermisende. En Tras os Montes, en la frontera con Portugal. Allí todavía no se ha investigado mucho y creo que sería una, zona importante. Hermisende, Castromil, Monumenta, Sanabria como lugar de refugio sefardí. Mi madre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nacieron allí