 En esta sección, publicaremos algunos viejos libros de interés para el mundo sefaradí, libros en castellano, como es “La Hija del Judío” del Dr. Justo Sierra O’Reilly y, sobre todo, en judeo-español, como “El Meam Loez” del Haham Huli o algunos otros libros editados en el Imperio Otomano, con el fin de darles nueva vida, dándolos a conocer a todas aquellas personas que de una u otra forma están interesados en la cultura sefaradí, o quieren aprender de ella, en este caso a través de la literatura.
En esta sección, publicaremos algunos viejos libros de interés para el mundo sefaradí, libros en castellano, como es “La Hija del Judío” del Dr. Justo Sierra O’Reilly y, sobre todo, en judeo-español, como “El Meam Loez” del Haham Huli o algunos otros libros editados en el Imperio Otomano, con el fin de darles nueva vida, dándolos a conocer a todas aquellas personas que de una u otra forma están interesados en la cultura sefaradí, o quieren aprender de ella, en este caso a través de la literatura.
Ver todos los artículos de esta sección
![]()
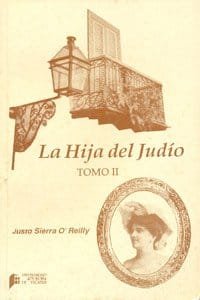
LA HIJA DEL JUDÍO
CUARTA PARTE
CAPÍTULO III
Mas en pos llegó, en ademán respetuoso y humilde, el equívoco dueño de la choza.
Hizo lumbre inmediatamente, colocó sobre una especie de trípode de mal pulida madera un vaso de barro lleno de grasa marina que servía de lámpara, y formó en el centro de la habitación una fogata en que los recién venidos pudiesen secar sus vestidos calados de la lluvia.
Abrió en seguida una especie de alacena en que se veían algunos frascos y ciertas provisiones secas, y se mantuvo en la choza tanto tiempo cuanto creyó suficiente para proporcionar a sus poco ceremoniosos huéspedes todo lo que podía contribuir a su comodidad y regalo, hasta donde alcanzaban los recursos de la vigía. Verificadas todas estas operaciones, hizo nuestro amo Graniel una profunda reverencia al jesuita, y salió a esperar las órdenes que se tuviese a bien imponerle.
Mientras pasaban todas estas evoluciones, el padre Noriega, sin aventurar una sola palabra que avivase el celo del viejo marinero y con la apariencia de un amo que se deja servir de un esclavo, se mantenía columpiándose en una mala hamaca de esparto, celebrando interiormente la sorpresa de su joven alumno, que no podía comprender nada de lo que veía en la choza, ni de lo que había ocurrido a bordo de la Santa Librada en aquella tarde.
Si los secretos de que el socio era depositario y el poder que este conocimiento le daba, tenían a Don Luis en cierta especie de alarma, las últimas escenas habían acrecentado su admiración y una especie de supersticioso pavor preocupaba su espíritu. Casi temía que el socio le dirigiese la palabra para hablarle en aquel sitio solitario. Sin embargo, esto fue lo que sucedió tan pronto como nuestro amo Graniel dejó la choza de la vigía.
—Y bien, amigo mío —dijo el socio—, estamos ya en las playas de Yucatán y a muy pocas leguas de Mérida. Se acerca el momento de que se cumplan tus deseos.
—Me permitirá usted observarle, padre mío, que casi no he formado yo designio alguno, ni puedo apenas saber cuáles sean mis deseos. Es usted quien se ha encargado de dirigir mi conducta, y recibir toda la responsabilidad.
—¡Cómo! —repuso el socio con aire impasible, despojándose de la sotana para acercarla a la lumbre y arrimando a ella también la capa de Don Luis—. ¿Tan grave te parece esa responsabilidad, que te encuentres sin valor suficiente para recibir sobre tú mismo alguna parte de ella? Otro había sido, ciertamente, el juicio que formé acerca del subido temple de tu ánimo.
—No es que me falte valor para nada de eso, mi buen padre, sino porque no comprendo en realidad lo que usted piensa hacer de mí. Sin embargo, lo he jurado
y estoy resuelto a cumplirlo; nada haré sino lo que se me mande hacer. ¿Se necesita acaso de menos valor y resolución para someterse a la voluntad ajena, a ciegas y con absoluta abnegación, que para acometer uno por sí mismo cualquiera empresa peligrosa y erizada de dificultades? Si porque me ve usted tan mozo e inexperto me juzga incapaz de apreciar el valor de mis compromisos, creo poder decirle que está equivocado. Mi alma tiene la energía suficiente para arrostrar cualquier obstáculo.
A la brillante luz de la fogata, no pudo menos de descubrir el joven Don Luis la expresión de gozo y contento que su lenguaje producía en el espíritu de su interlocutor.
Sin embargo, el jesuita guardó silencio por algunos momentos, dando repetidas vueltas a la sotana a fin de que recibiese la impresión del calor sobre todas sus faces. Luego prosiguió:
—Jamás, hijo mío, he intentado sujetar tu libre albedrío; pero yo he creído ciertamente que un joven que posee un alma tan viva y generosa como la tuya, no podría menos de cumplir los empeños que hubiese contraído, y que los cumpliría a cualquier riesgo.
—Todo eso —repuso Don Luis con aire resuelto— no es más que justicia neta; pero agradezco á usted que me la haga, porque, según parece, no todos tienen la misma disposición de hacerla a los demás. Ahora ¿podré preguntar qué es lo que vamos a hacer al detenernos en esta choza, cuyo olor no es muy agradable en verdad? Si es que usted piensa descansar, me parece conveniente. Las fatigas de esta tarde han debido rendirle.
—Sí, hijo mío, reposaremos algo, porque, en efecto, a mi edad, esas fatigas no pueden arrostrarse impunemente. No es la primera vez que me he visto en un conflicto igual al de esta tarde, y tampoco es la primera en que, perdida toda esperanza de salvación, mi entereza y sangre fría junto con la poca práctica que he adquirido en mis largas y frecuentes navegaciones, han cooperado eficazmente a redimir de una muerte segura a mis compañeros de viaje. En semejantes casos vale, como ya lo hemos visto, una fe plena y ciega en los designios de la Providencia. Sin esa fe, es imposible tener valor ni serenidad en los peligros, a no ser uno loco y desalmado.
Inclinó Don Luis la cabeza en señal de perfecto asentimiento, e incorporándose en seguida dio algunos pasos por la habitación y se detuvo después junto al socio. Estrechole una de sus manos y con mucha emoción exclamó:
—¡Perdone usted, padre mío! Preocupado con la sorpresa y cierto vago terror, que no puedo explicarme, he faltado a uno de mis deberes más imperiosos. ¡Tal vez me ha salvado usted hoy la vida, y con ella el honor y la seguridad de mi familia, y no he tributado a usted mi gratitud y reconocimiento!
—Dejemos esto, amigo mío, que no vale la pena. Voy a dar algunas providencias para continuar nuestro viaje con toda seguridad.
Acercose a la maleta, extrajo de ella un pequeño estuche en donde había recado de escribir, y dirigiéndose al pie de la trípode en que descansaba la lámpara, trazó junto a ella, y sobre una pequeña tira de papel, unos cuantos renglones en cifra que sólo podrían leer los que poseyesen la clave. Viniendo después al centro de la pieza, exclamó en tono de autoridad:
—¡Hola!
Y nuestro amo Graniel se presentó al punto.
—Tome usted este papel —díjole el jesuita— y que se lleve ahora mismo al padre administrador de Santa Teresa. Todo retardo deberá considerarse como una violación de ciertos deberes que… usted conoce muy bien. Basta.
El vigía salió de nuevo y dos minutos después oyose el galope de un caballo que se alejaba de aquel sitio.
El jesuita y su joven compañero de viaje tomaron una ligera refacción, y siendo ya muy avanzada la hora de la noche, se entregaron al reposo.
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

