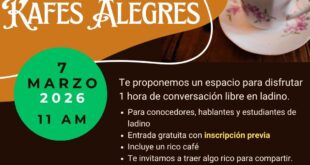Paloma Díaz-Mas
Instituto de la Lengua Española del CSIC
Una de las ramas más ricas y fecundas del romancero es la sefardí; es decir, la que durante siglos mantuvieron viva los judíos descendientes de los expulsados de la Península Ibérica a finales de la Edad Media.
Asentados en un entorno no hispanohablante (como el Oriente Mediterráneo o el norte de África), los sefardíes conservaron el uso del español (conocido como ladino o judeoespañol) como lengua de comunicación y literaria hasta las primeras décadas del siglo XX.
Su literatura estuvo compuesta por una variedad de géneros, que van desde
las traducciones de la Biblia hasta la poesía estrófica, los comentarios
bíblicos, los tratados de moral, la novela, el teatro o el periodismo.
Y también, cómo no, por la literatura de transmisión mayoritariamente oral (cuentos, canciones, romances); géneros que ya existían en la España medieval y que entre los sefardíes pervivieron, conservando temas antiguos e incorporando a lo largo de los siglos temas y motivos nuevos, de creación propia o tomados de la literatura de los pueblos con los que los judíos de origen hispánico convivían (es significativo, por ejemplo, que varios romances de los sefardíes de Macedonia sean, en realidad, traducciones o adaptaciones en judeoespañol de baladas griegas o de temas balcánicos).
Fuente: La Cueva de Montesinos
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi